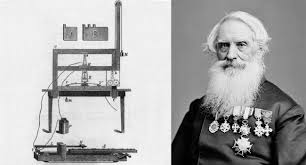Tierra de vencidos
27 enero 2019 - 11:11
“Los 12 pasos del detective”. Primera entrega de la historia que tiene para contar cada domingo el escritor nicoleño Raúl Rodríguez

Capitulo uno
Estaba con los codos apoyados en la baranda del anfiteatro. Mientras prendía un faso, miraba las bandejas de camalotes que arrastraba el río. La luna llena alumbraba la canoa de un pescador. Me quedé mirándola hasta que desapareció de mi vista. Una neblina espesa empezó a subir por la barranca. Me daba la impresión que abrazaba al barco abandonado. El frío ya se hacía sentir.
Después de contemplar el paisaje, volvió a martillarme el bocho la pregunta de qué iba a ser con mi vida. Durante veintitantos años había sido obrero de la construcción. A principio de marzo hicimos una huelga que duró un mes. Fue por falta de pago y el mejoramiento de las condiciones laborales. A pesar de las amenazas de la patronal, con la colaboración de la patota sindical, logramos mantenernos unidos sin renunciar a ninguna reivindicación.
El que trajo la solución fue un tal Campos, alcahuete de la comisión interna de la empresa. Se presentó en el edificio que estábamos terminando para arreglar el conflicto. Recitó el recetario hipócrita de la convivencia pacífica en nombre de la empresa, la que se comprometía a arreglar las irregularidades en el menor tiempo posible. Al mes siguiente, todos los que consideraron que éramos los cabecillas de la huelga, recibimos el telegrama de despido. A mis cincuenta y ocho años, me atacó el miedo de saber que por mi edad, no iba a conseguir otro trabajo.
Eché una última pitada que me hizo picar la garganta y decidí volver al calor de casa. Saqué a la rastra la Zanellita a la luz de la calle viéndomela venir. Tuve que patearla varias veces para que hiciera roncar el motor. La monté a lo jinete y aceleré a fondo para que no se ahogara.
Ni bien crucé la calle adoquinada, llena de baches, me cortó el paso una chica. Disfrazada de payasa, hacía malabares con unas bolas luminosas. A la fuerza tuve que pararme porque no me dejaba pasar. Me dijo que no me perdiera el mejor espectáculo de malabares, jamás visto en el mundo, hecho por la gran artista del hambre: “Lucero.” Hizo algunas fantasías que reconocí muy buenas, pero le dije que me esperaban amigos.
De vez en cuando aceleraba, si el motor no se enfriaba, podía ir despacio, manteniéndola regulando. Cuando quise esquivarla saltó en el asiento de atrás y me dijo que la llevara a una parada de bondi. De pedo pude hacerla tomar un poco de velocidad. Lucero se puso a cantar, con más buena intención que talento, porque pegaba unos gritos que me hacían doler los oídos. De todas maneras me gustaba oírla. La canción hablaba de lo posible de realizar los sueños, en un futuro colmado de justicia. Hubiera querido yo tener esa fe. La dejé en una garita y con mucha vergüenza le di algunas monedas. A los artistas hay que pagarles, le dije. Las tomó con total naturalidad, y sin contarlas las guardó en la mochila.
-¿Te alcanza para el boleto? Mirá que otra vez lo aumentaron.
-¿Y qué querés con los garcas de los concejales y su Jefe?
-Son los representantes del pueblo-ironicé.
-Sí, claro. Si ellos son representantes del pueblo. Yo soy Madona-dijo con bronca, soltando una carcajada que se me antojó cargada de impotencia; pero llena de vida. Le deseé suerte y encaré para mi barrio.
Esa noche dormí tan bien que al otro día me desperté temprano. Por fuerza de la costumbre salté de la cama antes que sonara el despertador. Me apuré a cambiarme porque en minutos pasaría el colectivo de la empresa. Cuando me estaba calzando las zapatillas, caí en la cuenta que entrar a horario al edificio en construcción era cosa del pasado. Le pegué una patada a la mesa de luz y, para que no se me cayera el ánimo del todo, me dije que lo mejor era salir a caminar por el centro.
En una esquina en la que se había clavado el semáforo en verde, aproveché para contar la plata de la billetera. Un remisero amigo pasó despacio solo para gritarme: “¡Negro con guita no tiene sueño, eh!” Lo saludé levantando la mano y crucé en medio de un quilombo de bocinazos que me hinchaban las pelotas.
Siempre odié mirar vidrieras. Del mismo modo que hacer los mandados. Por eso no entiendo qué me empujó a verme de repente con la ñata contra el vidrio de una librería. Achiqué los ojos, haciéndome pantalla con las manos, porque el sol golpeaba en el vidrio y saltaba sobre mis ojos. Un libro llamó mi atención. Encima de un dibujo de un hombre con una pipa y sobretodo que caminaba por una calle vacía, en letra chica de un color rojo chillón, prometía: 12 pasos que lo convertirán en un experimentado detective. Sin dudarlo pensé que ese libro estaba hecho para mí, a pesar de que para mí los libros son la misma nada. Entonces entré.
Las campanitas de la puerta sonaron hasta que la cerré. Me senté en la primera mesa que vi. Medio que me tiré en la silla. No sé por qué me sentía incómodo. Para calmarme me puse a ojear la carta del menú, y si mis cálculos no me fallaban, podía darme el lujo de tomarme un café con leche con una medialuna.
La camarera, joven y simpática, tomó el pedido y en menos de lo que yo imaginaba, dejó una bandeja con lo que sería (si mi suerte no cambiaba) la comida del día. Al segundo sorbo se acercó la librera. Vestía ropa del altiplano y usaba anteojos. Sin regalar ninguna pizca de simpatía, me preguntó, muy amable, si me interesaba algún libro.
-Sí, ése-le dije, señalándolo con el dedo.
-Excelente elección-dijo, sacando del escaparate un libro grueso-. Este escritor enorgullece nuestro canon literario.
Mordí un pedacito de medialuna para que me durara más y mojé los labios con el último poco de café con leche antes de decirle:
-Ese, no. El de aquella caja.
Su boca tomó la forma de una C con las patas hacia abajo. Corrió algunos libros de la mesa de saldo, y después de echarle una mirada, me alcanzó el que yo quería. Casi salto de la silla cuando me dijo el precio.
-¡Qué barato!
Me dijo que esas basuras siempre estaban baratas, encarando para el lado de la caja registradora. Más temprano que tarde sería yo, un detective privado. No había notado que en el fondo había un grupo de gente. Uno de ellos dijo que iba a recitar un poema de su último poemario, y otro iba a leer un cuento, y ya todo me pareció infumable. Dejé apretado con el plato la plata de la cuenta y salí rajando, aunque sentí la perdigonada del bolacero ése que empezó disparando a mansalva y a sangre fría:
Abreva el ruiseñor
en la corola de tu elixir/
arrancándote gemidos
que por la aurora se derraman…
Salí pensando que con vagos como éstos, cómo no va a estar hecho mierda el país. Pero me fui contento porque llevaba mi basura bajo el brazo.
Raúl Rodríguez
Comentarios:
Más noticias de Cultura:
Día Internacional contra el Acoso Escolar.
2 mayo 2024 - 07:27Día Internacional del Trabajador.
1 mayo 2024 - 09:12Día del Animal.
29 abril 2024 - 06:42Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
28 abril 2024 - 11:54Día Internacional del Código Morse.
27 abril 2024 - 10:06Día Internacional de Lucha Contra el Maltrato Infantil.
25 abril 2024 - 00:04Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos.
24 abril 2024 - 07:34Día mundial del Libro.
23 abril 2024 - 08:02Día Internacional de la Madre Tierra.
22 abril 2024 - 12:14